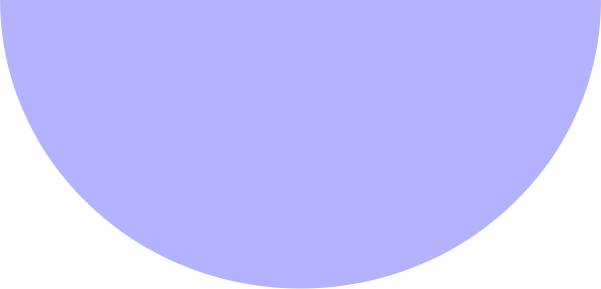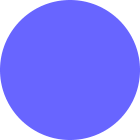Hablar de lo que duele: más allá del “todo bien”
Por: Natalia Orozco.
Y qué hacer cuando lo que te sostenía y te hacía sentir seguro de repente, ¿ya no está? Hace un año creía que lo tenía todo para triunfar: un trabajo como gerente bien pago que se hacía desde la comodidad de mi casa, un noviazgo aparentemente fuerte y tranquilo, una familia que me apoyaba, salud y tranquilidad. Sin embargo, en cuestión de 3 semanas todo desapareció: me echaron de mi trabajo, mi noviazgo terminó y familiares muy cercanos y amados, fallecieron. Entré en shock, pánico y, claramente, una crisis emocional que terminó por quebrantar la incondicionalidad de lo que creía más certero en mi vida que era la relación con mi mamá.
Aun así, seguí adelante. Me sostuve gracias a esa resiliencia que he construido con años de trabajo personal y terapia, aferrándome a la esperanza de que lo que viene después del caos puede ser mejor. Me repetía que las transformaciones abruptas son parte de la vida, que rompen, pero hacen lugar para lo que verdaderamente nos pertenece. Sin embargo, con el tiempo, el desgaste de la rutina —la falta de propósito en el trabajo, la soledad que se cuela después de los 30, la presión de ver a otros cumplir sueños mientras uno apenas sobrevive— me ha dejado con la sensación de estar más lejos que nunca de aquello que anhelo.
Porque la batalla más cierta que libro todos los días no es esa. Es con mi cabeza que me recuerda siempre las carencias, las falencias, los errores, lo que aún falta por construir. La pelea es diaria al intentar recordarme todos los días lo valiosa de mi existencia, la importancia de despertar y tener la seguridad de un techo y paredes que me protegen, una nevera con comida, unos papás vivos y sanos y la oportunidad de poder hacer lo que se me dé la gana mientras no tenga nada que me detenga (alguien a mi cuidado, un perro, una suculenta…)
Ya me cansé de responder a un “¿cómo estás?” con un “todo bien y, ¿tú?” cuando sé que nada está bien adentro. Todo es caos y movimiento constante. Quiero incomodar, quiero fastidiar, generar ese punzón en el pecho cuando con toda franqueza me expreso de mi sentir más profundo. Y no porque quiera amargar el día o porque la envidia me lleve a ello, sino porque hay que resignificar y validar las sensaciones que nos enseñaron a clasificar como “malas”, porque debemos empezar a normalizar el estar tristes, rotos, sintiéndonos desafortunados porque nada nos sale como de verdad queremos. ¿Por qué no hablar de lo que no funcionó o de lo mucho que se está sufriendo o se sufrió en el proceso para llegar hasta donde se está?
A veces he pensado que la salida más fácil sería dejar de estar, desaparecer, callar para siempre las voces internas que no me dejan en paz. No porque no valore la vida, sino porque el peso de existir en ciertos días se siente insoportable, porque no se puede lidiar con el dolor del rechazo, de la frustración. Hablar de suicidio me asusta, pero también me libera: es reconocer que esa idea ha rondado, que ha tocado la puerta más de una vez, y que aun así sigo aquí, respirando, resistiendo. Nombrarlo no me hace más débil, al contrario, me recuerda que el hecho de seguir a pesar de esas sombras también es un acto de valentía.
Sentirnos fracasados o tristes también es parte del camino, pelear con nuestros pensamientos negativos también hace parte de nuestra condición humana y social. Sentirnos vulnerables nos ayuda a cuestionar, nos invita a dudar, a redefinir el camino, a recalcular las rutas cuando no se está yendo por donde se necesita/quiere ir. No importa la edad, el contexto, los privilegios o des-privilegios (sí, me inventé la palabra), la condición social, la crianza, la experiencia. No hay comparativos, no hay quién lo merezca más o menos, todo estamos en la condición de atravesar y transitar esa emoción, ¿o es que acaso para medir la tranquilidad, la felicidad y la plenitud, también se le revisan esas condiciones?
Hoy, a mis casi 33 años en los que a diario me enfrento a mis mayores temores y cuando probablemente me siento más pérdida que nunca, miro a mi alrededor y agradezco el infinito conjunto de fracasos, errores, falencias y carencias que soy. Y más aún, cuando sé que tengo una extrema y detestable (para los demás) vulnerabilidad y sensibilidad que me da el poder de conectar, empatizar y comprender con facilidad lo que el otro vive y siente.
No me imagino siendo distinta. Aunque el mundo insista en que debo encajar, cumplir expectativas o tachar metas como si mi vida fuera una lista de mercado; elijo ser fiel a mí misma, a mis valores, a mis pasiones y a la forma particular en que percibo la vida. Elijo frenar, estar disponible para un café cuando alguien lo necesite, priorizar el presente por encima de la productividad vacía.
Porque al final, la lucha no es solo con la idea de desaparecer, sino con el desafío de encontrar aquello que me haga quedarme: un propósito que encienda el alma, que mueva las entrañas, que me recuerde que la vida también puede ser fuego y no solo sombra.
Este revolcón de ideas son una invitación a reclamar su espacio en el universo aun cuando no saben que quieren hacer/ser, a decir “no sé qué hacer con mi vida, no me siento bien”, a no dejarse presionar por el barullo del afuera que pareciera ser más importante que el silencio del adentro. Todos somos plenitud y hogar, aun cuando yo misma estoy trabajando en creer que lo soy.